Isabel viendo llover en Macondo
de Gabriel García Márquez
El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido sofocante. Pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover. Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar un broche de las sombrillas, sopló un viento espeso y oscuro que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí: "Es viento de agua". Y yo lo sabía desde antes. Desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre. Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió. Y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas. Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano, alegre de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora de almuerzo: "Cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas". Sonriente, atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación, mi madrastra me dijo: "Eso lo oíste en el sermón". Y mi padre sonrió. Y almorzó con buen apetito y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso, con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto.
Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia. Y en la mañana del lunes los había rebasado. Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una substancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. "Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra", dijo mi madrastra. Y yo noté que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. "Creo que sí —dije—. Será mejor que los guajiros las pongan en e corredor mientras escampa". Y así lo hicieron, mientras la lluvia crecía como árbol inmenso sobre los árboles. Mi padre ocupó el mismo sitio en que estuvo la tarde del domingo, pero no habló de la lluvia. Dijo: "Debe ser que anoche dormí mal, porque me he amanecido doliendo el espinazo". Y estuvo allí, sentado contra el pasamano, con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío. Solo al atardecer, después que se negó a almorzar dijo: "Es como si no fuera a escampar nunca". Y yo me acordé de los meses de calor. Me acordé de agosto, de esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, oyendo afuera el zumbido insistente y sordo de la hora sin transcurso. Vi las paredes lavadas, las junturas de la madera ensanchadas por el agua. Vi el jardincillo, vacío por primera vez, y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre. Vi a mi padre sentado en el mecedor, recostadas en una almohada las vértebras doloridas, y los ojos tristes, perdidos en el laberinto de la lluvia. Me acordé de las noches de agosto, en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la Tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza.
Llovió durante todo el lunes, como el domingo. Pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón. Al atardecer dijo una voz junto a mi asiento: "Es aburridora esta lluvia". Sin que me volviera a mirar, reconocí la voz de Martín. Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo. Habían transcurrido cinco meses desde entonces. Ahora yo iba a tener un hijo. Y Martín estaba allí, a mi lado, diciendo que le aburría la lluvia. "Aburridora no —dije. Lo que me parece es demasiado triste es el jardín vacío y esos pobre árboles que no pueden quitarse del patio". Entonces me volvía mirarlo, y ya Martín no estaba allí. Era apenas una voz que me decía: "Por lo visto no piensa escampar nunca", y cuando miré hacia la voz, sólo encontré la silla vacía.
El martes amaneció una vaca en el jardín. Parecía un promontorio de arcilla en su inmovilidad dura y rebelde, hundidas las pezuñas en el barro y la cabeza doblegada. Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos, Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín, dura, inviolables, todavía las pezuñas hundidas en el barro y la enorme cabeza humillada por la lluvia. Los guajiros la acostaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya: "Déjenla tranquila —dijo—. Ella se irá como vino".
Al atardecer del martes el agua apretaba y dolía como una mortajada en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente; era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos, No se sabía qué era más desagradable, si la piel al descubierto o el contacto con la ropa en la piel. En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor, pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla, en un atardecer triste y desolado que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida. Yo sabía que era martes y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo, de las niñas ciegas que todas las semanas vienen a la casa a decirnos canciones simples, entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de sus voces. Por encima de la lluvia yo oía la cancioncilla de las mellizas ciega y las imaginaba en su casa, acuclilladas, aguardando a que cesara la lluvia para salir a cantar. Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo, pensaba yo, ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta, pidiendo como todos los martes, la eterna ramita de toronjil.
Ese día perdimos el orden de las comidas. Mi madrastra sirvió a la hora de la siesta un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio. Pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes y creo que desde entonces dejamos de pensar. Estábamos paralizados, narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Solo la vaca se movió en la tarde- De pronto, un profundo rumor sacudió sus entrañas y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza. Luego permaneció inmóvil durante media hora, como si ya estuviera muerta, pero no pudiera caer porque se lo impedía la costumbre de estar viva, el hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia, hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuerpo. Entonces dobló las patas delanteras (levantadas todavía en un último esfuerzo agónico las ancas brillantes y oscuras), hundió el babeante hocico en el lodazal y se rindió por fin al peso de su propia materia en una silenciosa, gradual y digna ceremonia de total derrumbamiento. "Hasta ahí llegó", dijo alguien a mis espaldas. Y yo me volví a mirar y vi en el umbral a la pordiosera de los martes que venía a través de la tormenta a pedir la ramita de toronjil.
Tal vez el miércoles me habría acostumbrado a ese ambiente sobrecogedor si al llegar a la sala no hubiera encontrado la mesa recostada contra la pared, los muebles amontonados encima de ella, y del otro lado, en un parapeto improvisado durante la noche, los baúles y las cajas con los utensilios domésticos. El espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío. Algo había sucedido durante la noche. La casa estaba en desorden; los guajiros, sin camisa y descalzos, con los pantalones enrollados hasta las rodillas, transportaban los muebles al comedor. En la expresión de los hombres, en la misma diligencia con que trabajaban se advertía la crueldad de la frustrada rebeldía, de la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia. Yo me movía sin dirección, sin voluntad. Me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecunda por la repugnante flora de la humedad y de las tinieblas. Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los mueble amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto advirtiéndome que podía contraer una pulmonía. Solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba en los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta.
Al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer. Y antes de las tres de la tarde la noche había entrado de lleno, anticipada y enfermiza, con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo de la lluvia en el patio. Fue un crepúsculo prematuro, suave y lúgubre, que creció en medio del silencio de los guajiros, que se acuclillaron en las sillas, contra las paredes, rendidos e impotentes ante el disturbio de la naturaleza. Entonces fue cuando empezaron a llegar noticias de la calle. Nadie las traía a la casa. Simplemente llegaba, precisas, individualizadas, como conducidas por el barro líquido que corría por las calles y arrastraba objetos domésticos, cosas y cosas, destrozos de una remota catástrofe, escombros y animales muertos. Hechos ocurridos el domingo, cuando todavía la lluvia era el anuncio de una estación providencial, tardaron dos días en conocerse en la casa. Y el miércoles llegaron las noticias, como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta. Se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento. Alguien que no tenía por qué saberlo, dijo esa noche: "El tren no puede pasar el puente desde el lunes. Parece que el río se llevó los rieles". Y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio.
Aterrorizada, poseída por el espanto y el diluvio, me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios pensamientos. Mi madrastra apareció en el vano de la puerta, con la lámpara en alto y la cabeza erguida. Parecía un fantasma familiar ante el cual yo misma participaba de su condición sobrenatural. Vino hasta donde yo estaba. Aún mantenía la cabeza erguida y la lámpara en alto, y chapaleaba en el agua del corredor. "Ahora tenemos que rezar", dijo. Y yo vi su rostros seco y agrietado, como si acabara de abandonar una sepultura o como si estuviera fabricada en una substancia distinta de la humana. Estaba frente a mí, con el rosario en la mano, diciendo: "Ahora tenemos que rezar. El agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos están flotando en el cementerio". Tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición. Sacudía con fuerza a Martín, que roncaba a mi lado. "¿No lo sientes?", le dije. Y él dijo "¿Qué?" Y yo dije: "El olor. Deben ser los muertos que están flotando por las calles". Yo me sentía aterrorizada por aquella idea, pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida: "Son cosas tuyas. Las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones".
Al amanecer del jueves cesaron los olores, se perdió el sentido de las distancias. La noción del tiempo, trastornada desde el día anterior, desapareció por completo. Entonces no hubo jueves. Lo que debía ser lo fue una cosa física y gelatinosa que había podido apartarse con las manos para asomarse al viernes. Allí no había hombres ni mujeres. Mi madrastra, mi padre, los guajiros eran cuerpos adiposos e improbables que se movían en el tremedal del invierno. Mi padre me dijo: "No se mueva de aquí hasta cuando no le diga lo qué se hace", y su voz era lejana e indirecta y no parecía percibirse con los oídos sino con el tacto, que era el único sentido que permanecía en actividad.
Pero mi padre no volvió: se extravió en el tiempo. Así que cuando llegó la noche llamé a mi madrastra para decirle que me acompañara al dormitorio. Tuve un sueño pacífico, sereno, que se prolongó a lo largo de toda la noche- Al día siguiente la atmósfera seguía igual, sin color, sin olor, sin temperatura. Tan pronto como desperté salté a un asiento y permanecí inmóvil, porque algo me indicaba que todavía una zona de mi consciencia no había despertado por completo. Entonces oí el pito del tren. El pito prolongado y triste del tren fugándose de la tormenta. "Debe haber escampado en alguna parte", pensé, y una voz a mis espaldas pareció responder a mi pensamiento: "Dónde...", dijo. "¿quién esta ahí?", dije yo, mirando. Y vi a mi madrastra con un brazo largo y escuálido extendido hacia la pared. "Soy yo", dijo Y yo le dije: "¿Los oyes?" Y ella dijo que sí, que tal vez habría escampado en los alrededores y habían reparado las líneas. Luego me entregó una bandeja con el desayuno humeante. Aquello olía a salsa de ajo y manteca hervida. Era un plato de sopa. Desconcertada le pregunté a mi madrastra por la hora. Y ella, calmadamente, con una voz que sabía a postrada resignación, dijo: "Deben ser las dos y media, más o menos. El tren no lleva retraso después de todo". Yo dije: "¡Las dos y media! ¡Cómo hice para dormir tanto!" Y ella dijo: "No has dormido mucho. A lo sumo serían las tres". Y yo, temblando, sintiendo resbalar el plato entre mis manos: "Las dos y media del viernes...", dije. Y ella, monstruosamente tranquila: "Las dos y media del jueves, hija. Todavía las dos y media del jueves".
No sé cuanto tiempo estuve hundida en aquel sonambulismo en que los sentidos perdieron su valor. Solo sé que después de muchas horas incontables oí una voz en la pieza vecina. Una voz que decía: "Ahora puedes rodar la cama para ese lado". Era una voz fatigada, pero no voz de enfermo, sino de convaleciente. Después oí el ruido de los ladrillos en el agua. Permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición horizontal. Entonces sentí el vacío inmenso, Sentí el trepidante y violento silencio de la casa, la inmovilidad increíble que afectaba a todas las cosas. Y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra helada. "estoy muerta —pensé—. Dios. Estoy muerta". Di un salto de la cama. Grite: "¡Ada, Ada!" La voz desabrida de martín me respondió desde el otro lado: "No pueden oírte porque ya están fuera". Solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una tranquilidad, una beatitud misteriosa y profunda, un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte. Después se oyeron pisadas en el corredor. Se oyó una voz clara y completamente viva. Luego un vientecito fresco sacudió la hoja de la puerta, hizo crujir la cerradura, y un cuerpo sólido y momentáneo, como una fruta madura, cayó profundamente en la alberca del patio. Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad.
"Dios mío —pensé entonces, confundida por el trastorno del tiempo—. Ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado".
De Historias de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar
TORTUGAS Y CRONOPIOS
Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural.
Las esperanzas lo saben, y no se preocupan.
Los famas lo saben, y se burlan.
Los cronopios lo saben, y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina.
FILANTROPIA
Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero, y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto, y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída.
Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime, sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia, por eso en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas, y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos los famas ayudan muchísimo a los cronopios, que se ne fregan.
CONSERVACIÓN DE LOS RECUERDOS
Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice: «Excursión a Quilmes», o: «Frank Sinatra».
Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: «No vayas a lastimarte», y también: «Cuidado con los escalones.» Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio.
LAS LINEAS DE LA MANO
De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nilón cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí (pero es difícil verla, sólo las ratas la siguen para trepar a bordo) sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha,, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola.
El dragón
La noche soplaba en el pasto escaso del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años, en el casco del cielo, inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás, se habían desmoronado algunos pedruscos convirtiéndose en polvo. Ahora, sólo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto, junto a la hoguera solitaria; la oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes.
Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría y los parpadeos de lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada.
-¡No, idiota, nos delatarás!
-¡Qué importa! -dijo el otro hombre-. El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. Dios, hace frío. Quisiera estar en el castillo.
-Es la muerte, no el sueño, lo que buscamos . . .
-¿Por qué? ¿Por qué? ¡El dragón nunca entra en el pueblo!
-¡Cállate, tonto! Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino.
-¡Que se los devore y que nos deje llegar a casa!
-¡Espera, escucha!
Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero sólo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente.
-Ah . . . -El segundo hombre suspiró-. Qué tierra de pesadillas. Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol; es de noche. Y entonces, y entonces, ¡oh, Dios, escucha! Este dragón dicen que tiene ojos de fuego, y un aliento de gas blanquecino; se lo ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas, aterradas, enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas, a la salida del sol, aparecen dispersas aquí y allá, sobre los cerros.
¿Cuántos caballeros, pregunto yo, habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado, como fracasaremos también nosotros?
-¡Suficiente te digo!
-¡Más que suficiente! Aquí, en esta desolación, ni siquiera sé en qué año estamos.
-Novecientos años después de Navidad.
-No, no -murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados-. En este páramo no hay Tiempo, hay sólo Eternidad. Pienso a veces que si volviéramos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques; no preguntes cómo sé; el páramo sabe y me lo dice. Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del dragón de fuego. ¡Qué Dios nos ampare!
-¡Si tienes miedo, ponte tu armadura!
-¿Para qué? El dragón sale de la nada; no sabemos dónde vive. Se desvanece en la niebla; quién sabe a dónde va. Ay, vistamos nuestra armadura, moriremos ataviados.
Enfundado a medias en el corselete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza.
En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y un millón de hojas carbonizadas, caídas de un árbol otoñal, más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándola como barro en el cerebro. El viento era mil almas moribundas, siempre confusas y en tránsito, una bruma en una niebla de la oscuridad; y el sitio no era sitio para el hombre y no había año ni hora, sino sólo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas, tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde: el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba; todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor, en un tiempo frío.
-Mira . . . -murmuró el primer hombre-. Oh, mira, allá . . .
A kilómetros de distancia, precipitándose, un cántico y un rugido, el dragón. Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos, en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta, y el dragón, rugiendo, se acercó, y se acercó todavía más. La deslumbrante mirada amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro, y en seguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle.
-¡Pronto!
Espolearon las cabalgaduras hasta un claro.
-¡Por aquí pasa!
Los guanteletes empuñaron las lanzas y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballeros.
-¡Señor!
-Sí, invoquemos su nombre.
En ese instante, el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso, y un ímpetu demoledor, y la bestia prosiguió su carrera.
-¡Dios misericordioso!
La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado, y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó, y el hombro negro lanzó al otro jinete a unos treinta metros de distancia, contra la pared de una roca.
Gimiendo, gimiendo siempre, el dragón pasó, vociferando, todo fuego alrededor y debajo: un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enceguecedor.
-¿Viste? -gritó una voz-. ¿No te lo había dicho?
-¡Sí! ¡Sí! ¡Un caballero con armadura! ¡Lo atropellamos!
-¿Vas a detenerte?
-Me detuve una vez; no encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me pone la carne de gallina. No sé qué siento.
-Pero atropellamos algo.
-El tren silbó un buen rato; el hombre no se movió.
Una ráfaga de humo dividió la niebla.
-Llegaremos a Stokely a horario. Más carbón, ¿eh, Fred?
Un nuevo silbido, que desprendió el rocío del cielo desierto. El tren nocturno, de fuego y furia, entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre la tierra helada, hacia el Norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto.
Ray Bradbury, Remedio para melancólicos
Para seguir leyendo
En los últimos asientos de un tranvía - Sergio Llorens
Frenos desgastados, dirección torcida, embrague a punto de romperse. Era el diagnóstico de mi viejo coche. Veinte años no es nada, dicen. Para él sí. Poco le quedaba ya, y sino ahorraba para repararlo, no le quedaría nada. El problema era el dinero. El mecánico me pedía demasiado. Y mi trabajo no daba para tanto. Más bien no daba para más que para pagar el alquiler y alimentarme. Cada vez me era más difícil ganar premios literarios. En eso consistía mi trabajo. Antes los ganaba sin dificultad. Escribía un cuento, lo enviaba, y al poco me llamaban. Así gané un concurso tras otro. Llegué a ganar en varios años más de mil premios. Y eso que casi siempre me presentaba con los mismos cuentos, les cambiaba el título, algunas frases y los decoraba con nuevas metáforas.
Sin embargo, ahora, no sabía qué pasaba. El caso era que no ganaba ningún premio desde hacía tiempo. Mi dinero sólo salía de mi cuenta corriente. Mala señal. Porque al final uno no podía ni reparar el coche, y no me quedaba más remedio que ir en tranvía. Tampoco era que necesitara ir a ningún sitio en particular. Viajaba por distraerme, por encontrar nuevas ideas. Por ver cosas. Todo escritor lleva un espía dentro: unos ojos cotillas que persiguen la realidad para luego deformarla.
Elegí el tranvía porque me pareció un medio de transporte romántico. Con sus caras pegadas a los cristales, sus soledades en el interior, sus adioses en cada parada. Y luego aquella voz de mujer, llena de sensualidad, anunciando cada cierto tiempo la próxima parada. Aunque al final, después de oír tanto la grabación, perdía todo el encanto y pasaba a formar parte del trayecto. Ya se sabe, la rutina lo convierte todo en normal, en cotidiano.
Mi línea preferida, la 7. Tenía veinte paradas. Su trayecto era el más céntrico. Era una línea provisional, con un recorrido alternativo al de siempre, pero esto lo supe luego, y casi pagué las consecuencias. Recorrí aquella línea durante varios días. De principio a fin. Siempre llevaba conmigo un libro llamado, Veinte poemas para ser leídos en tranvía. Ya me los sabía de memoria, pero no importaba. A veces, sino había mucha gente, los recitaba en voz baja. El que más me gustaba era, Nocturno. Cuando decía: El frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana. O: No hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme.
En el índice del libro copié las líneas curvas y rectas del itinerario. El mapa del tranvía. Marqué las veinte paradas. Y las llamé como los poemas del libro. Así teníamos la primera, Paisaje Bretón, la segunda, Café-Concierto, la tercera, Croquis en la arena, la cuarta, Nocturno… hasta llegar a las veinte paradas, ¿o ya eran poemas? Ya sólo faltaba escuchar la voz de mujer diciendo: “Próximo poema, Nocturno”.
No estaba nada mal pasar así el día. Murmurando versos. Con los ojos muy cerca de la ventana. Esperando algo, alguna idea para mis cuentos. Normalmente abría el libro nada más sentarme en el tranvía. Sin embargo, una mañana decidí, todavía hoy no sé porqué, leer el poemario desde el principio. Desde la primera parada. Pero para eso tenía que esperar al fin del trayecto y luego volver a empezar. Bueno, tampoco había prisa. Además, así haría algo diferente y seguiría el itinerario poético del tranvía.
Me senté en el último asiento, junto a la ventana. Era mayo, mediodía. De afuera entraba un aire de agua. El cielo parecía un papel de periódico arrugado. Lloviznaba sobre mi cara. Cerré los ojos. Las gotitas eran cálidas. Dejé el libro a un lado y me quedé así. Quieto. No sé cuántas paradas pasaron, perdí la noción del tiempo. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado.
El tranvía estaba lleno. Ni un sitio libre. Enfrente de mí, había una chica sentada. Leía un cuaderno rojo. No pude ver su título escrito a mano. Sus dedos finos y blancos lo escondían. Estaba sumergida en la lectura. Varios lunares coloreaban uno de sus pómulos. Su cara tenía la palidez de la belleza. Una intensa soledad sombreaba el color de sus ojos. Eran inmensamente bellos, inmensamente tristes. La lluvia le empapaba el pelo, la piel, los labios. Movió sus dedos y pude leer el título: Poemas para un tranvía.
Sentí el impulso de conocerla. De decirle lo mucho que me gustaba viajar en esta línea con un libro, que tenía un título parecido al de su cuaderno. Quise contarle que las paradas de la Línea 7 ya no eran paradas, sino poemas. Pero no le dije nada de eso. A veces, suceden otras cosas. Más inesperadas.
El tranvía frenó de golpe. La brusquedad nos sacó del asiento y casi nos dimos de frente. El libro y el cuaderno cayeron al suelo. Al verlos ahí, juntos, cerca de mis pies, tomé el cuaderno y le dije:
-Perdona, se te ha caído.
-Gracias.
-Me gusta tu cuaderno.
-Te lo cambio por tu libro. Este cuaderno es muy valioso. Dentro escribiré mis poemas para leerlos en el tranvía.
-Vale, te lo cambio. Pero con una condición -le propuse yo.
-¿Cuál?
-Que nos volvamos a ver.
-Seguro que nos veremos.
-Sí, ¿pero dónde?
-Aquí. En estos últimos asientos.
Fue lo último que dijo. Bajaba en la próxima. Atravesó todo el pasillo atestado de gente. Se puso en la puerta de salida. En la mano izquierda llevaba mi libro. Pensé que giraría la cabeza y que nuestras miradas se cruzarían antes de que bajara, pero no. El tranvía cerró sus puertas y siguió su camino. Y yo volví a cerrar los ojos con su cuaderno entre mis manos, el pelo mojado y el olor a lluvia en mi cara.
La mayoría de las veces sucede lo que no tiene que suceder. Miré el cuaderno. Era de una piel roja envejecida. Lo palpé. Antes de abrirlo pensé en todas las expectativas que me ofrecía. “Dentro estarán mi poemas”, recordé sus palabras. Y tenía razón, solo había páginas en blanco. Pensé en ella, en cómo parecía leer mientras la lluvia le mojaba la cara. Sus ojos estaban fijos, inmersos, en aquellas páginas vacías. Busqué algún nombre, algún número de teléfono. Nada.
Tal vez tenía que sacar lo bueno de la situación. Aquello podía ser un buen cuento. Una chica con la cara empapada leía un cuaderno en un tranvía, un frenazo, un intercambio, y la posibilidad del reencuentro. No estaba mal para empezar. Al menos existía algo importante en un relato, el viaje del personaje. Aquella misma noche escribí el cuento. Tenía varias direcciones para enviarlo a premios literarios. Así que nada más terminarlo, lo metí en varios sobres. Listo para enviar. Listo para ganar algunos euros.
A la mañanaza siguiente y durante muchas mañanas más, hice el mismo recorrido en el tranvía. Pero nunca más la vi. Nunca apareció aquella chica que quería escribir poemas. Yo seguí en el tranvía hasta que me cansé, o mejor, hasta que gané dinero y pude arreglar el coche. Ya no era escritor. Nunca volví a ganar ningún premio. Ni con aquel cuento de la chica del cuaderno rojo. Ahora tenía una jornada laboral de diez horas. Turno partido. No había tiempo para nada. Ni tan siquiera para historias de amor en un tranvía. Aunque en mi mente, de vez en cuando, recordaba el brillo de la lluvia en su cara, los lunares deslizándose por su pómulo izquierdo, y su pelo negro, mojado, peinado hacia atrás.
La vida, al igual que los tranvías, no suele ir siempre por una línea recta. Los cambios siempre aparecen de una manera más o menos inesperada. Varios años después, una tarde de julio, el tranvía de la Línea 7 paró justo al lado de donde yo estaba. A través de los cristales, me pareció verla. Cuando se abrieron las puertas, entré sin pensármelo. Ella estaba al fondo, en los últimos asientos, sumergida en un libro, probablemente, de poemas. Me senté justo enfrente. No levantó la mirada. Me fijé en las tapas desgastadas del libro, las puntas estaban dobladas y el color negro se había vuelto gris. Sin duda, era mi libro. El que se me cayó al suelo aquel mediodía de mayo.
-Perdona, no sé si te acordarás de mí -le dije.
-Claro que me acuerdo -dijo sin levantar los ojos-. ¿Pero es un poco tarde, no crees?
-¿Tarde? Pero si estuve mucho tiempo haciendo la Línea 7 de arriba abajo. Y nunca te vi.
-Esta es la Línea 7 -levantó los ojos, vi otra vez en ellos una inmensa tristeza- la de las paradas hechas poemas -me dijo enseñándome la primera página de mi libro.
-¿Entonces, en cuál viajaba yo?
-No lo sé. Supongo que el día que nos conocimos, cambiaron aquella línea de número. Sería provisional.
-Vaya. ¿Sabes que estuve varios años buscándote? Cada mañana me sentaba en el último asiento. Con tu cuaderno entre las manos. Te esperé una eternidad.
-Yo también, pero en una línea equivocada.
Nos quedamos en silencio. Había pasado tanto tiempo. Cinco años. Y cada uno en un tranvía. ¿Cómo no me di cuenta? Qué despiste. Cuánto tiempo perdido. Recuerdo que cuando la conocí todo era diferente. Había sueños de por medio. Ilusiones. Pero las circunstancias nos obligaron a hacer cosas que no queríamos. Ella llevaba una faldita de Zara, unas medias rosa pálido y una blusa blanquísima con el holograma de unos grandes almacenes. Y yo, una camisa y una corbata desajustada por el calor. Éramos dos supervivientes. De nuestros propios sueños.
-¿Qué pasó con tu vida? -le pregunté.
-Cuando me conociste quería escribir poemas. Y ahora soy un poema que ficha cada día. De 9 a 2 y de 4 a 9.
-Tampoco a mí me ha ido bien. Fui un escritor invisible. A lo único que llegué, fue a ver mi nombre escrito en el agua de los premios.
-Y cambiaste la literatura por la corbata -me dijo desajustándome todavía más el nudo.
-Sí. Al final renuncié.
-Cuando se trata de comer, no hay dignidad que valga la pena. Ni la de tus sueños.
Por las ventanillas se colaba, muy despacio, el atardecer. El interior del tranvía se coloreó de rosas y naranjas oxidados. Y de pronto, un frenazo, nuestras caras chocaron en el aire. A la misma vez una nube abrió su vientre encima del tranvía. Estrías transparentEditar entradases se deslizaron por los cristales formando telarañas de agua.
-¿Volvemos a empezar donde lo dejamos? -me preguntó.
-Será difícil llegar.
-Ahora somos dos.
-Tienes razón. Al menos habrá que intentarlo.
Nos quitamos los uniformes, los dejamos extendidos en los últimos asientos. Como si fueran dos personas flaquísimas e invisibles. Y cogidos de la mano bajamos en el próximo poema, besándonos, medio desnudos, medio abrazados.
Para seguir leyendo
CONEJO
Y cualquiera que escandalizare a uno de estos
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y
se le anegase en el profundo de la mar.
MATEO, XVIII: 6
No va a venir. Son mentiras lo de la enfermedad y que va a tardar unos meses; eso me lo dijo tía, pero yo sé que no va a venir. A vos te lo puedo decir porque vos entendés las cosas. Siempre entendiste las cosas. Al principio me parecía que eras como un tren o como los patines, un juguete, digo, y a lo mejor ni siquiera tan bueno como los patines, que un conejo de trapo al final es parecido a las muñecas, que son para las chicas. Pero vos no. Vos sos el mejor conejo del mundo, y mucho mejor que los patines. Y las muñecas tienen esos cachetes colorados, redondos. Caras de bobas, eso es lo que tienen.
A mí no me importa si no está. Qué me importa a mí. Y no me vine a este rincón porque estoy triste, me vine porque ellos andan atrás de uno, querés esto y qué querés nene y puro acariciar, como cuando te enfermás y andan tocándote la frente, que parece que los tíos y los demás están para cuando uno se enferma y entonces todo el mundo te quiere. Por eso me vine, y por el estúpido del Julio, el anteojudo ése, que porque tiene once años y usa anteojos se cree muy vivo, y es un pavo que no ve de acá a la puerta y encima siempre anda pegando. Se ríe porque juego con vos, mírenlo, dice, miren al nenito jugando al arrorró. Qué sabe él. Los grandes también pegan. Las madres, sobre todo. Claro que a todos los chicos les pegan y eso no quiere decir nada, pero igual, por qué tienen que andar pegando siempre. Vos, por ahí, vas lo más tranquilo y les decís mira lo que hice, creyendo que está bien, y paf, un cachetazo. Ni te explican ni nada. Y otras veces puro mimo, como ahora, o como cuando te hacen un regalo porque les conviene, aunque no sea Reyes o el cumpleaños.
Yo me acuerdo cuando ella te trajo. Al principio eras casi tan alto como yo, y eras blanco, más blanco que ahora porque ahora estás sucio, pero igual sos el mejor conejo de todos, porque entendés las cosas. Y cómo te trajo también me acuerdo, toma, me dijo, lo compré en Olavarría. El primo Juan Carlos que vive en Olavarría a mí nunca me gustó mucho: los bigotes esos que tiene, y además no es un primo como el Julio, por ejemplo, que apenas es más grande que yo. Es de esos primos de los padres de uno, que uno nunca sabe si son tíos o qué. Era una caja grande, y yo pensaba que sería un regalo extraordinario, algo con motor, como el avión del rusito o una cosa así. Pero era liviano y cuando lo desaté estabas vos adentro, entre los papeles. A mí no me gustaba un conejo. Y ella me dijo por qué me quedaba así, como el bobo que era, y yo le dije esto no me gusta para nada a mí, mira la cabeza que tiene. Entonces dijo desagradecido igual que tu padre. Después, cuando papá vino del trabajo, todavía seguía enojada y eso que había estado un mes en Olavarría, lejos de papá, y que papá siempre me dice escribile a tu madre que la extrañamos mucho y que venga pronto, pero es él el que más la extraña, me parece. Y esa noche se pelearon. Siempre se pelean, bueno: papá no, él no dice nada y se viene conmigo a la puerta o a la placita Martín Fierro que papá me dijo que era un gaucho. A papá tampoco le gustó nunca el primo Juan Carlos. Y yo no te llevo a la placita, pero porque tengo miedo de que los chicos se rían. Ellos qué saben cómo sos vos. No tienen la culpa, claro, hay que conocerte. Yo, al principio, también me creía que eras un juguete como los caballos de madera, o los perros, que no son los mejores juguetes. Pero después no, después me di cuenta que eras como Pinocho, el que contó mamá. Ella contaba cuentos, a la mañana sobre todo, que es cuando nunca está enojada. Y al final vos y yo terminamos amigos, mejor que con los amigos de verdad, los chicos del barrio digo, que si uno no sabe jugar a la pelota en seguida te andan gritando patadura, andá al arco querés, y malas palabras y hasta delante de las chicas te gritan, que es lo peor. Una vez me dijeron por qué no traes a tu hermanito para que atajen juntos, y se reían. Por vos me lo dijeron, por los dientes míos que se parecen a los tuyos. Me parece que te trajeron a propósito a vos, por los dientes.
Ellos vinieron todos, como cuando la pulmonía. Y puro hacer caricias ahora, se piensan que uno es un nenito o un zonzo. O a lo mejor saben que sé, igual que con los Reyes y todo eso, que todo el mundo pone cara de no saber y es como un juego. Y aunque el Julio no me hubiera dicho nada era lo mismo, pero el Julio, la basura esa, para qué tenía que venir a decirme. Era preferible que insultara o anduviera buscando camorra como siempre y no que viniera a decir esa porquería. Si yo ya me había dado cuenta lo mismo. Papá está así, que parece borracho, y dice hacerme esto a mí. Y ellos le piden que se calme, que yo lo estoy mirando. Entonces me vine, para hablar con vos que lo entendés a uno y sos casi mucho mejor que el tren y ni por un avión como el del rusito te cambiaba, que si llegan a imaginar que yo te iba a querer tanto no te traen de regalo, no. Y nadie va a llorar como una nena porque ella está enferma y no puede volver por un tiempo. Y si son mentiras mejor. Oscarcito tampoco lloraba. Ese día también había venido mucha gente, pero era distinto. En la sala grande había un cajón de muerto para la mamá de Oscarcito. Estaba blanca. Oscarcito parecía no entender nada, nos miraba a todos los chicos, pero no lloró, le decían que la mamá de él estaba en el cielo. Y esto es distinto. Mi mamá no está en el cielo, en Olavarría está. El Julio, la basura esa de porquería me lo dijo, pero a lo mejor se fue enferma a algún otro lado y por qué no puede ser. Todos lo dicen. Todos menos el primo Juan Carlos, que tampoco está. Y mejor si no está, que a mí no me gustó nunca por más que ella dijera tenés que quererlo mucho, y una vez que yo fui a Olavarría no los dejaba que se quedaran solos. Andá a jugar al patio, siempre querían que me fuera a jugar al patio: ella también. Y después puro regalar conejos, sí. Se creen que uno no se da cuenta, como ahora, que si estuviera enferma no sé para qué lo andan aconsejando a papá y él me mira, y se queda mirándome y me dice hijo, hijo. Y a veces me dan ganas de contestarle alguna cosa, pero no me sale nada, porque es como un nudo. Por eso me vine. Y no para llorar tranquilo sin que me vean. Me vine porque sí, para hablar con vos que lo entendés a uno, y sos el mejor conejo de todos, el mejor del mundo con esas orejas largas, y dos dientes para afuera, como yo cuando me río.
Me parece que no me voy a reír nunca más en la vida yo. Eso es lo que me parece. Y al final a nadie se le importa un pito de los dientes, porque yo te quiero lo mismo y te quiero porque sí, porque se me antoja. No porque ella te trajo y mejor si no va a volver. Ojalá se muera. Y lo que estoy viendo es que esa cabeza que tenés no es nada linda, no, y si quiero vamos a ver si no te tiro a la basura, que al final de cuentas nunca me gustaste para nada vos. Y lo que vas a ganar es que te voy a romper todo, los dientes, y las orejas, y esos ojos de vidrio colorado como los estúpidos, así, sin que me dé ninguna gana de llorar ni nada, por más que te arranque el brazo y te escupa todo, y vos te crees que estoy llorando, pero no lloro, aunque te patee por el suelo, así, aunque se te salga todo el aserrín por la barriga y te quede la cabeza colgando, que para eso tengo el tren y los patines y...
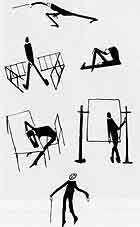 Este cuento de Kafka, se leyó y comentó en el taller, como analogía de la consigna "El hombrecito en el laberinto".
Este cuento de Kafka, se leyó y comentó en el taller, como analogía de la consigna "El hombrecito en el laberinto".Ante la ley
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.
La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:
-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.
El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.
Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:
-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.
-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.
-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

Italo Calvino y sus ciudades invisibles, son un buen ejemplo para ejercitar la imaginación y la creación de mundos posibles en el relato breve.
Las ciudades y la memoria. 2 Isidora
Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte largavistas y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres siempre encuentra una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños; con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven; a Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud: el hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, 1998, pag. 23
Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte largavistas y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres siempre encuentra una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños; con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven; a Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud: el hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, 1998, pag. 23
Las ciudades y los ojos 1, Valdrada
Los antiguos construyeron Valdrada a orillas de un lago, con casas todas de galerías una sobre otra y calles altas que asoman al agua parapetos de balaustres. De modo que al llegar el viajero ve dos ciudades: una directa sobre el lago y una de reflejo, invertida. No existe o sucede algo en una Valdrada que la otra Valdrada no repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se reflejara en su espejo, y la Valdrada del agua, abajo, contiene no sólo todas las canaladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones con sus cielos rasos y sus pavimentos, las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios.
Los habitantes de Valdrada saben que todos sus actos son a la vez ese acto y su imagen especular que posee la especial dignidad de las imágenes, y esta conciencia les prohibe abandonarse ni un solo instante al azar y al olvido. Cuando los amantes mudan de posición los cuerpos desnudos piel contra piel buscando cómo ponerse para sacar más placer el uno del otro, cuando los asesinos empujan el cuchillo contra las venas negras del cuello y cuanta más sangre grumosa sale a borbotones, más hunden el filo que resbala entre los tendones, incluso entonces no es tanto el acoplarse o matarse lo que importa como el acoplarse o matarse de las imágenes límpidas y frías en el espejo. El espejo acrecienta unas veces el valor de las cosas, otras lo niega. No todo lo que parece valer fuera del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico: a cada rostro y gesto responden desde el espejo un rostro o gesto invertido punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra, mirándose constantemente a los ojos, pero no se aman.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, 1998, pag. 67
Las ciudades y los ojos 2.: Zemrude
Es el humor de quien la mira el que da su forma a la ciudad de Zemrude. Si pasas silbando, con la nariz levantada detrás del silbido, la conocerás de abajo para arriba: antepechos, cortinas que se agitan, surtidores. Si caminas con el mentón apoyado en el pecho, las uñas clavadas en las palmas, tus miradas quedarán atrapadas el ras del suelo, en el agua que corre al borde de la calzada, las alcantarillas, los espinazos de pescado, los papeles sucios. No puedo decir que un aspecto de la ciudad sea más verdadero que el otro, pero de la Zemrude de arriba oyes hablar sobre todo a quien la recuerda hundido en la Zemrude de abajo, recorriendo todos los días los mismos tramos de calle y encontrando en la mañana el malhumor del día anterior incrustado al pie de las paredes. Para todos, tarde o temprano, llega el día en que bajamos la mirada siguiendo las canaletas y no conseguimos volver a despegarla del pavimento. No está excluido lo contrario, pero es más raro; por eso seguimos dando vueltas por las calles de Zemrude excavando con los ojos debajo de los sótanos, de los cimientos, de los pozos.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, 1998, pag. 80
No alcanza. Hay otro pasillo igual, más arriba, y otra escalera, y la moneda sigue subiendo. Y otra vez, y otra. Cuatro pisos, diría. No, cinco, porque queda el último, ahí donde la moneda parece ir perdiendo algo de impulso, o tal vez, se me ocurre ahora, algo de la seguridad que la traía. Pero debe ser que necesita orientarse un momento, porque tras un rebote casi tímido en un punto del zócalo emprende otro rebote más decidido, y un último rebote con la calidad de lo que está llegando al mejor momento, y enfila pasillo abajo, o pasillo arriba, hacia la puerta del fondo.
Apenas la veo en la oscuridad del sitio, pero va lenta así que tengo tiempo para asegurarme. Lenta es en realidad majestuosa. No parece una moneda, no parece un centímetro de diámetro metálico, parece un escudo triunfal, otro sol, la sonrisa del demonio. Ahora la sigo a un solo paso de distancia. Al final del pasillo resulta que la puerta, que parecía cerrada, está abierta lo suficiente como para que la moneda se escurra entre la hoja y el marco. No estoy para timideces, o tal vez no tengo tiempo de pensarlo, o es la suma de impulso y sorpresa cuando esperaba que la moneda rebotara una vez más y retrocediera lo que hace que yo mismo no rebote ni retroceda, y en cambio empuje la puerta con cierta violencia y me arroje al más allá.
La puerta sí rebota, en la pared, y vuelve a cerrarse o casi cerrarse en su posición anterior, pero en el proceso yo quedo del lado de adentro, siempre mirando al piso, donde la moneda sigue su trayectoria sin piedad.
Yo no miro otra cosa que la moneda, pero veo más porque los ojos insisten en la amplitud de campo y me comunican que en la habitación hay una multitud. Apenas queda sito para que la moneda pase. Están todos de pie, y todas, a ambos lados, en un apretujamiento que llega a los rincones. Parece que miran la moneda, eso me anuncian los ojos. No la tocan, no la patean, no le hablan. Al otro lado de tanto silencio, la fuente de luz es una ventana abierta. Con el énfasis de quien tiene espectadores, la moneda pega dos saltos finales: el primero al asiento de una silla que está justo bajo la ventana, el segundo al alféizar, donde la pierdo de vista.
Dos codazos a quienes están a punto de no dejarme pasar, y llego a asomarme a la ventana en el momento justo para ver la caída monumental de la moneda, la caída otra vez subrayada por el sol, la caída de todos estos pisos hasta el rebote prolijo, de escuela, en el mismo sitio donde rebotó la primera vez que la vi.
Es inevitable, me tienta decir que es una tara cultural: allá abajo, a dos pasos del estruendo, hay una persona que se encandila con el halo prodigioso de la moneda y, a partir de ahí, la seguirá hasta donde todavía y siempre queda espacio para rehenes.
Las ciudades y los ojos 2.: Zemrude
Es el humor de quien la mira el que da su forma a la ciudad de Zemrude. Si pasas silbando, con la nariz levantada detrás del silbido, la conocerás de abajo para arriba: antepechos, cortinas que se agitan, surtidores. Si caminas con el mentón apoyado en el pecho, las uñas clavadas en las palmas, tus miradas quedarán atrapadas el ras del suelo, en el agua que corre al borde de la calzada, las alcantarillas, los espinazos de pescado, los papeles sucios. No puedo decir que un aspecto de la ciudad sea más verdadero que el otro, pero de la Zemrude de arriba oyes hablar sobre todo a quien la recuerda hundido en la Zemrude de abajo, recorriendo todos los días los mismos tramos de calle y encontrando en la mañana el malhumor del día anterior incrustado al pie de las paredes. Para todos, tarde o temprano, llega el día en que bajamos la mirada siguiendo las canaletas y no conseguimos volver a despegarla del pavimento. No está excluido lo contrario, pero es más raro; por eso seguimos dando vueltas por las calles de Zemrude excavando con los ojos debajo de los sótanos, de los cimientos, de los pozos.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, 1998, pag. 80
La moneda rebota con prolijidad y esmero, como si se lo hubiesen enseñado en la escuela. Cae de no sé dónde, no la veo caer, sé que ha caído porque oigo el estruendo del primer golpe en la vereda. Estruendo es una palabra fuerte para la caída de una moneda, pero debió caer desde muy alto porque es de verdad un estruendo el primer golpe, y la moneda rebota hasta más o menos mi altura, y es entonces que la veo, brillante a la luz del sol que siempre tiene un rayo más para estas cosas, la veo describir un arco de bronce y luz como las armas de los antiguos romanos y caer de nuevo al piso, para rebotar otra vez y otra más y seguramente otra más.
Hay dos clases de monedas: las que mueren planas en el suelo y las que salen rodando. Esta sale rodando, porque no tiene suficiente con la caída y los rebotes, o porque la impulso con la sorpresa, o porque el mundo está inclinado hacia allá y entonces no le queda otro remedio que rodar. El sol se ha hecho spot para caer justo sobre la moneda y ponerle aura, brillo de foto movida, trascendencia.
Primero parece que va a terminar en la calle, pero una baldosa floja le cambia el curso y la moneda apunta a una puerta abierta en la pared: así como a mi izquierda, a la izquierda de la moneda, está la calle, a nuestra derecha hay un edificio con pared y puerta abierta, y hacia allí se va la moneda, siempre rodando, y entonces no tiene problemas en emplear otra baldosa floja para trepar de un salto el único escalón y meterse adentro. Es mi moneda, ya la merezco o me merece, así que voy tras ella.
Entrada de edificio de departamentos de los años cincuenta. Angosta, oscura, pared de colores cuyos nombres han sido eliminados de las últimas ediciones de los diccionarios. Techo descascarado por los suspiros de generaciones. Más allá la puerta oxidada de un ascensor, más acá la escalera angosta por donde la moneda salta y trepa porque aún le queda energía de la caída, ha sido una caída tan grande, tan estruendosa, que tras los rebotes y el rodar hay un resto de energía suficiente para ir saltando escalón sí escalón no, de a dos hacia el primer piso. Y atrás sigo yo, que empiezo a desistir del plan inicial que hasta ahora no quise confesar, que era ser más rápido, más inteligente, más audaz, y de un salto magistral agarrar la moneda, detenerla para siempre y atraparla en un bolsillo, desisto de ese plan mezquino y empiezo a pensar que no voy a perderme ese paseo monedil por la escalera, por el edificio de departamentos de los años cincuenta, por lo imprevisto, aunque el sol haya quedado afuera porque en este sitio es astro non grato.
Hay dos clases de monedas: las que mueren planas en el suelo y las que salen rodando. Esta sale rodando, porque no tiene suficiente con la caída y los rebotes, o porque la impulso con la sorpresa, o porque el mundo está inclinado hacia allá y entonces no le queda otro remedio que rodar. El sol se ha hecho spot para caer justo sobre la moneda y ponerle aura, brillo de foto movida, trascendencia.
Primero parece que va a terminar en la calle, pero una baldosa floja le cambia el curso y la moneda apunta a una puerta abierta en la pared: así como a mi izquierda, a la izquierda de la moneda, está la calle, a nuestra derecha hay un edificio con pared y puerta abierta, y hacia allí se va la moneda, siempre rodando, y entonces no tiene problemas en emplear otra baldosa floja para trepar de un salto el único escalón y meterse adentro. Es mi moneda, ya la merezco o me merece, así que voy tras ella.
Entrada de edificio de departamentos de los años cincuenta. Angosta, oscura, pared de colores cuyos nombres han sido eliminados de las últimas ediciones de los diccionarios. Techo descascarado por los suspiros de generaciones. Más allá la puerta oxidada de un ascensor, más acá la escalera angosta por donde la moneda salta y trepa porque aún le queda energía de la caída, ha sido una caída tan grande, tan estruendosa, que tras los rebotes y el rodar hay un resto de energía suficiente para ir saltando escalón sí escalón no, de a dos hacia el primer piso. Y atrás sigo yo, que empiezo a desistir del plan inicial que hasta ahora no quise confesar, que era ser más rápido, más inteligente, más audaz, y de un salto magistral agarrar la moneda, detenerla para siempre y atraparla en un bolsillo, desisto de ese plan mezquino y empiezo a pensar que no voy a perderme ese paseo monedil por la escalera, por el edificio de departamentos de los años cincuenta, por lo imprevisto, aunque el sol haya quedado afuera porque en este sitio es astro non grato.
No alcanza. Hay otro pasillo igual, más arriba, y otra escalera, y la moneda sigue subiendo. Y otra vez, y otra. Cuatro pisos, diría. No, cinco, porque queda el último, ahí donde la moneda parece ir perdiendo algo de impulso, o tal vez, se me ocurre ahora, algo de la seguridad que la traía. Pero debe ser que necesita orientarse un momento, porque tras un rebote casi tímido en un punto del zócalo emprende otro rebote más decidido, y un último rebote con la calidad de lo que está llegando al mejor momento, y enfila pasillo abajo, o pasillo arriba, hacia la puerta del fondo.
Apenas la veo en la oscuridad del sitio, pero va lenta así que tengo tiempo para asegurarme. Lenta es en realidad majestuosa. No parece una moneda, no parece un centímetro de diámetro metálico, parece un escudo triunfal, otro sol, la sonrisa del demonio. Ahora la sigo a un solo paso de distancia. Al final del pasillo resulta que la puerta, que parecía cerrada, está abierta lo suficiente como para que la moneda se escurra entre la hoja y el marco. No estoy para timideces, o tal vez no tengo tiempo de pensarlo, o es la suma de impulso y sorpresa cuando esperaba que la moneda rebotara una vez más y retrocediera lo que hace que yo mismo no rebote ni retroceda, y en cambio empuje la puerta con cierta violencia y me arroje al más allá.
La puerta sí rebota, en la pared, y vuelve a cerrarse o casi cerrarse en su posición anterior, pero en el proceso yo quedo del lado de adentro, siempre mirando al piso, donde la moneda sigue su trayectoria sin piedad.
Yo no miro otra cosa que la moneda, pero veo más porque los ojos insisten en la amplitud de campo y me comunican que en la habitación hay una multitud. Apenas queda sito para que la moneda pase. Están todos de pie, y todas, a ambos lados, en un apretujamiento que llega a los rincones. Parece que miran la moneda, eso me anuncian los ojos. No la tocan, no la patean, no le hablan. Al otro lado de tanto silencio, la fuente de luz es una ventana abierta. Con el énfasis de quien tiene espectadores, la moneda pega dos saltos finales: el primero al asiento de una silla que está justo bajo la ventana, el segundo al alféizar, donde la pierdo de vista.
Dos codazos a quienes están a punto de no dejarme pasar, y llego a asomarme a la ventana en el momento justo para ver la caída monumental de la moneda, la caída otra vez subrayada por el sol, la caída de todos estos pisos hasta el rebote prolijo, de escuela, en el mismo sitio donde rebotó la primera vez que la vi.
Es inevitable, me tienta decir que es una tara cultural: allá abajo, a dos pasos del estruendo, hay una persona que se encandila con el halo prodigioso de la moneda y, a partir de ahí, la seguirá hasta donde todavía y siempre queda espacio para rehenes.
Para seguir leyendo a Eduardo Abel Gimenez
Para leer otros cuentos/poemas del taller de lectura
Para leer narradoras y/o poetas
Para leer otros cuentos/poemas del taller de lectura
Para leer narradoras y/o poetas
